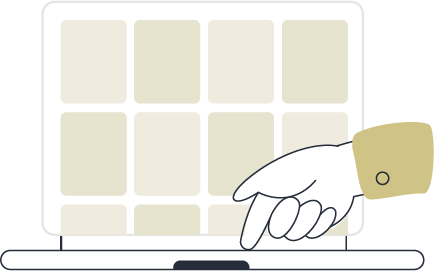En 1961 hay un antes y un después en su vida. Una tarde el azar y su trabajo constante dieron resultado en su modesto estudio en Nueva York. Dorothy Miller, curadora del Museo de Arte Moderno (MoMA) de esa ciudad, fue a visitar a un artista que tuvo la gentileza de hablar de un colombiano que también estaba pintando a unos metros, dentro de un cuarto.
Te puede interesar: Homenaje a Fernando Botero por sus 90 años de vida
Sigue a Cromos en WhatsAppTe invitamos a leer más contenidos como este aquí
La intuitiva Miller le hizo caso y, después de que Fernando abriera la puerta, se encontró con un cuadro llamado Monalisa a los doce años. Fernando lo había pintado dos años atrás y permanecía en las paredes de su laboratorio creativo junto a otras pinturas. “Quiero este cuadro para el Museo de Arte Moderno”, le dijo la curadora al medellinense, señalando a la adolescente Monalisa.
El desconocido Fernando recibió sus palabras con una mezcla de sorpresa y frialdad. Por un lado, era un artista en ciernes al que le venía muy bien estar en un espacio como el MoMA y, por otro, sabía que pintaba y pintaba durante horas justamente para recibir un ofrecimiento de ese calibre.
A partir de ahí su suerte dio un giro, así recuerda ese capítulo del pasado el escritor Juan Carlos Botero, uno de los cuatro hijos del maestro: “La galería Marlborough en Nueva York lo escogió para representarlo, lo era algo muy prestigioso y exclusivo. La galería, varios años después, empezó a representar a muchos artistas, pero a finales de los años sesenta sólo tenía a 9 bajo su ala”.
Lee también: Volodímir Zelenski es el protagonista de la nueva edición de Cromos
A sus 29 años Fernando no era conocido en Estados Unidos, y en Colombia había dejado una estela que de pronto desapareció por irse a Norteamérica: ya había tenido exposiciones en Bogotá, había ganado jugosos premios y en sus 20 había viajado por España, Francia e Italia para empaparse del arte europeo. Evidentemente en su tierra no era un extraño, porque gozaba de prestigio en los reducidos círculos artísticos de la época.
Fernando Botero en la mitad de su siglo
En una entrevista concedida a El Tiempo, Botero evocó el final de la década del 50 recordando a la crítica de arte Marta Traba: “Cuando volví a Colombia (luego de su paso por Europa), en 1958, ahí empecé a tener éxito. Era parte del grupo que tenía el apoyo de Marta. Ella tenía mucha fuerza y puso de moda tener pintura: la gente joven compraba cuadros y los mayores también. Creó unas polémicas terribles y la gente de pronto comenzó a interesarse en el arte y aparecieron coleccionistas como Guillermo Bermúdez y Fernando Martínez Sanabria. Era una persona muy ilustrada, sabía muchísimo, muy seria, no se distinguía por divertida. Tenía una forma categórica de decir las cosas, y a lo que decía ella le paraban muchas bolas. Le hizo bien a la pintura porque despertó un interés en el arte que no había. Ella habló siempre bien de mi trabajo. En alguna parte escribió que era el artista más grande que había producido Colombia”.
Traba no se equivocó, aunque Botero todavía estaba lejos de patentar el estilo voluminoso por el que es mundialmente reconocido. Antes de que diera con su celebración de la vida a su escala, era un anónimo que sobrevivía con lo justo en donde estuviera. Su hijo Juan Carlos comparte una anécdota que ilustra esos años de mañanas y tardes enteras en el estudio, alejados de las subastas: “Cuando mi padre llegó a Nueva York, a comienzos de los años 60, no conocía a nadie, no hablaba inglés y solo tenía US$200 en el bolsillo. Sus primeros muebles los encontró tirados en la calle como basura. Un día vio una silla, la remendó y se la llevó al estudio, y fue la única que tuvo por un tiempo”.
Luego, muchos años después, un amigo encontró esa silla y se la regaló a mi padre de vuelta cuando ya era un artista famoso, pues esa era la que él prefería para sentarse a contemplar la obra que estaba pintando, para no olvidar nunca sus orígenes y la dureza del camino recorrido. Él siempre ha sido una persona realista y aterrizada, y jamás ha permitido que la fama o el dinero se le suban a la cabeza, y esa silla, en mi opinión, simboliza esa actitud”.
Fernando Botero y el principio de su universo
La Monalisa a los doce años (1959) distaba del gigantismo que desarrollaría posteriormente. En 1956, en la Ciudad de México, descubrió una porción de su monumentalidad. El mito fundacional del “boterismo” reza que fue pintando un instrumento que Fernando experimentó una revelación artística.
Juan Carlos corrobora que su papá trabajaba en “una mandolina con formas muy abundantes y generosas y, al trazar el agujero del sonido más pequeño de lo normal, vislumbró la semilla de su estilo singular: la exaltación del volumen y la monumentalidad de la forma para comunicar sensualidad y deleite estético”.
Al periódico El País, Fernando también confirmó el origen de su universo. Por supuesto que no fue de un día para otro que empezó a pintar su mundo. Transcurrieron años entre sus obras tempranas y un botero inconfundible, tal como lo pintaría en la actualidad: “La madurez del estilo depende del trabajo, toma mucho tiempo. Y ahí vinieron los personajes: los boteros. No tenía influencias visibles, había coherencia, resultado de una obsesión que parte de la mandolina”, manifestó el paisa al periodista Juan Cruz.
La familia Pinzón (1965) es una de las pinturas que lo separan de su etapa expresionista y lo embarca en sus originales formas, colores y expresiones. A mediados de los 60, Fernando ya había expuesto en Estados Unidos y en 1966 Alemania le abrió las puertas a su primera exposición individual en Staatliche Kunsthalle de Baden-Baden. La consagración a sus pinturas por fin tenía un espacio en el circuito de arte moderno occidental. Lo suyo no fue flor de un día: en 1967, su pieza La familia presidencial también fue adquirida por el MoMA y las ofertas de particulares para comprar sus piezas no tardaron en llegar.
“Un día un coleccionista le ofreció cambiar un carro por un cuadro, y mis hermanos y yo no lo podíamos creer. Era un Camaro, un auto de aspecto veloz, reluciente y nuevo, y para nosotros eso significaba que mi papá había alcanzado la cima del éxito. Él no hizo el cambio, porque para entonces el cuadro ya costaba más que el carro, pero en nuestra mentalidad infantil era inexplicable que él no hiciera el trueque. Hoy en día recordamos esa anécdota en familia, y siempre nos deja una buena sonrisa”, explica Juan Carlos.
Los obispos, los tejados, los estancos de los pueblos, los gatos, los militares, los políticos, las frutas, las mujeres, los toreros y los toros, las serpientes, la muerte y las familias empezaron a ser personajes recurrentes de la narrativa botero. El pintor podía estar radicado en Estados Unidos, Francia o Italia, y Colombia siempre estaba presente en sus lienzos. En Nueva York logró consolidarse en el mercado, para posteriormente suspender por un año la pintura y aventurarse a domar el bronce de las esculturas. En los 70 viajó de nuevo a Europa y echó raíces en Pietrasanta y Mónaco. “En el momento en que empecé a hacer escultura iba al Louvre con frecuencia para ver arte griego, los artes primitivos. Me metí a mirar y a mirar el arte egipcio de nuevo, el arte asirio que me había fascinado. La mano que hay en Bogotá, a la entrada del Museo Botero, me la inspiró el fragmento de una mano de la Victoria de Samotracia, fue la segunda escultura que hice, la hice en pequeño y después la hice en grande”, confesó Botero al periodista Fernando Gómez Echeverri.
En la década del 70 su ascenso indiscutible parecía alejarlo más de Colombia. Para apreciar el grueso de su obra había que viajar miles de kilómetros. En un tiempo sin internet, en el que las distancias se percibían más largas, Botero tuvo un gesto que a consideración de su retoño Juan Carlos es el más importante de su carrera: “Lo que más admiro es lo que él ha donado a distintos países, pues son más de 700 obras regaladas a Colombia, México, Venezuela y EE. UU. Solo el Museo de Antioquia posee unas 180 obras regaladas por mi padre, y en Bogotá está el grueso de su colección privada de otros artistas, y eso me parece extraordinario, porque a partir de entonces la gente en el país puede ver, de manera permanente y gratuita, obras de los grandes maestros del Impresionismo y del siglo XX. En Colombia, de vez en cuando, llegaba una gran muestra de arte, y muchas fueron traídas por mi madre, Gloria Zea, cuando era directora del Museo de Arte Moderno de Bogotá. Pero esas muestras eran esporádicas y pasajeras. Ya no. Ahora si alguien desea ver un picasso original o un monet, un chagall, un bonnard o un miró, solo tiene que ingresar al museo y verlos. Para un estudiante de pintura eso es fundamental, al igual que para un joven, un anciano y para cualquier ciudadano. Como digo, esa fue la mejor idea que ha tenido en toda su vida”.
Las donaciones se llevaron a cabo en varias etapas. Según el Banco de la República, en 1984 donó una sala de esculturas al Museo de Antioquia en Medellín y a la Biblioteca Nacional de Colombia en Bogotá. En 2000 y 2004 volvió a hacer lo mismo, sumando sus pinturas y la colección internacional de otros artistas.
Fernando Botero, un clásico contemporáneo
El año 1992 sus esculturas monumentales se tomaron los Campos Elíseos. La exposición en la emblemática avenida se sintió como la pisada de uno de sus personajes. Dicho efecto se ha replicado en Estocolmo, Barcelona, Madrid, Nueva York, Lisboa, Medellín, Londres, Yerevan, Singapur, Shanghái y Pekín. Sus exposiciones al aire libre tienen un valor agregado: acercan su arte al público, por eso hasta un niño es capaz de identificarlo. Sus enormes esculturas compiten con la arquitectura seductora de las urbes. Millones de personas han tenido la oportunidad de contemplarlas.
“Se trata de centros urbanos tan famosos, espacios públicos tan cargados de cultura e historia, que cualquier pieza menor resultaría aniquilada por la grandeza del contorno. Ante los intimidantes rascacielos de Nueva York, por ejemplo, lo que la crítica más subrayó de la exposición de mi padre en 1993 fue que sus figuras tenían la fuerza para destacarse en el espacio, y lo hacían con tanta soberanía, que parecía que esos bronces llevaran allí, adornando los jardines centrales de Park Avenue, toda la vida”, sostiene Juan Carlos.
Fernando Botero tiene 90 años. Cualquiera pensaría que hoy está disfrutando de la fama y transcurre los días en calma, al calor de un delicioso café y de una vista maravillosa de su apartamento en Mónaco, convencido de que ha valido la pena décadas de encierro en su taller. Pero no es así: el maestro continúa pintando, dibujando y esculpiendo. Los pocos que lo conocen en la intimidad saben que es un hombre con los zapatos en la tierra, a quien, según su hijo Juan Carlos, “lo único que le importa al final del día es el trabajo que se hace en la soledad del estudio y el desafío que cada obra representa. Por su trayectoria, sabe que el cuadro, si está bien hecho, permanece. Lo único que perdura en el arte es la excelencia.